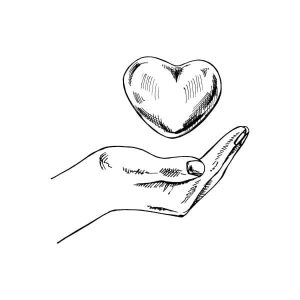A través de la ventana que muestra la ciudad con sus altos edificios, el cielo refleja los colores del atardecer. La claridad del sol se ha desvanecido, inundando la ciudad de sombras grises que crecen y se agigantan a medida que las luces de los apartamentos se encienden. Todavía estoy en la oficina. Me asomo a la ventana para ver el paisaje, sentir el atardecer y la caricia del viento frío que presagia la noche. Me asomo y me quedo quieta, silenciosamente quieta durante varios minutos. De pronto, inexplicablemente me golpea una sensación que solo tiene un nombre: vacío. Una sensación densa y profunda. No hay dolor, angustia ni tristeza. Es como si yo, toda yo, fuera un desierto viviente. Trato de pensar infructuosamente en algo, en algo que me permita aferrarme a territorio firme, que me devuelva a las cosas, a lo concreto, a la realidad. Trato de salir de ese estado buscando desesperadamente en mi interior alguna emoción, algún capricho, algún apego… No lo logro. Mis esfuerzos son vanos e imposibles. Me siento igual que la Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, la reina a la que se le congeló el corazón.
¿Cómo describir esa sensación insondable en la cual no existe el bien ni existe el mal, no hay tristeza ni alegría, no hay nada? ¿Será acaso similar a los agujeros negros en los cuales habita la antimateria?
Doy la vuelta para marcharme a casa y brota una necesidad imperiosa de observar atentamente cada uno de mis movimientos, cada uno de mis pasos. Estar atenta a detalles minuciosos, ralentizar el tiempo, andar despacito y observar lo pequeño, lo diminuto. Algo que nunca he hecho. Tomo mi cartera y la veo por primera vez en fracciones: el cuero un poco deteriorado, las juntas de metal oxidadas, una mancha de tinta en un lado, el fondo arrugado. Arreglo cuidadosamente las carpetas sobre el escritorio, una por una. Marrones, azules, desteñidas. Coloco lentamente los lápices y los bolígrafos en una pequeña caja de cartón con dibujos marinos. Guardo los lentes de sol en su estuche y saco la llave para abrir la puerta de salida. Veo claramente la pequeña y negra cerradura, la puerta con la pintura desleída. Camino con pasos pausados y pensados por el oscuro y sucio pasadizo; miro con atención los viejos afiches que cubren los tabiques, la manchada pared que una vez fue blanca, los pisos desgastados por el andar cotidiano. Percibo los más mínimos detalles de un espacio que, aunque me alberga todos los días, nunca realmente vi.
De camino a mi casa comienzo a percibir que hay algo notable detrás de lo que me acaba de ocurrir. Siento un renacer de la memoria. Los recuerdos aparecen ineludibles luminosos. Caen sobre mí, cuál fresca llovizna primaveral, las diminutas partículas, los tenues acontecimientos que se han unido para crear mi existencia. Regresan sucesos que fueron desperdiciados e ignorados. Se abre el vórtice de un apagado volcán que pugna por salir. Entonces, sin aviso previo, irrumpe el recuerdo de una pequeña niña desolada por la inexplicable pérdida de su primera pertenencia. Un sentimiento que durante años trató de ocultar en su interior, pero que la acompañó como una sombra bajo múltiples máscaras… a veces con risas impostadas, a veces con lágrimas contenidas.