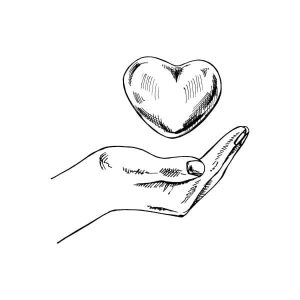Jueves, 26 de agosto 2021
Los algoritmos me persiguen. Adivinan mis gustos y aficiones mejor que yo. Me sorprenden. Me halagan. Atizan mi curiosidad y estimulan la sed de consumir. Apenas enciendo el móvil en el ferrocarril –todos lo hacen, no digan que no– ellos cobran vida. Ahí están al acecho. Conocedores de mi profesión de librera, mi amor por la lectura y mis fallidos intentos de convertirme en una famosa escritora, me azuzan con las nuevas tendencias del mercado editorial: Las 10 mejores novelas del verano. Libros que no puedes dejar de leer este año. Los clásicos de siempre… Me abruman con talleres para aprender a escribir, editar y convertirme en una auténtica best-seller. Esto me alarma, pues he visto cómo ese epíteto condena indefectiblemente a un libro, a caer en el olvido o en la basura.
Con menor intensidad y escasa frecuencia me invitan a participar en concursos literarios. Para mi sorpresa cuando abrí mi whatsapp esta mañana eso fue lo primero que vi. Decía, entre otras cosas: Lanzamos el reto Escribir es invitar para que puedas compartir tus historias sobre el proceso de escribir y publicar un libro. Aunque lo que verdaderamente hizo vibrar mis expectativas fue la frase: «…deslúmbranos con tu relato».
Allí estaba en blanco y negro, la oportunidad de hacer un relato sobre mi tema favorito: la escritura: el mejor y más bello oficio del mundo… Tenía pocos días por delante para crear algo original. Pocos días para que me visitaran Clío o Erato, no importa cuál de las dos pues el Concurso era muy amplio. Quince días para que la creatividad floreciera y produjera un fruto apetecible a los lectores o mejor dicho al jurado del concurso.
Obnubilada con la idea, me tropecé con una caja de libros usados que habían abandonado frente a la librería de segunda mano donde trabajo. Era una costumbre de los vecinos, sobre todo después de la pandemia, dejarme los libros que no se atrevían a tirar en la basura. No crean que eso me disgustaba o agobiaba, todo lo contrario. Las cajas o bolsas de libros desechados en la puerta eran motivo de regocijo. Teñían mi cotidianidad de maravillosos descubrimientos, de sorpresas inesperadas. Entre marchitas novelas o relatos efímeros, gastados e invendibles, brillaban los trascendentes, los eternos, los que no pasan de moda y son apreciados por lectores exigentes. Esas pequeñas joyas eran un milagro: Las obras completas de Emily Dickson o de Virginia Wolf, Los poemas de Miguel Hernández, El libro de Manuel de Julio Cortázar, Las mil y una noches de Francis Burton en la preciosa edición de la Biblioteca de Babel, Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, El Grupo de Bloomsbury, El ganso salvaje de Ogai Mori, La tierra púrpura de W.H. Hudson, El maestro y Margarita de Mijail Bulgakov, La última cena de Alfredo Sainz Blanco y otros títulos de editoriales prodigiosas que iban directamente a mi biblioteca particular.
En la caja de esta mañana había toda una colección de clásicos juveniles de 1954 y un grueso ejemplar de El Criticón de Baltazar Gracián. Libros un poco amarillentos, algunos descosidos. Pensé que sería difícil venderlos pues los jóvenes de hoy prefieren un lenguaje comprensible a su cibernético mundo. Al colocar el precioso libro de Gracián en el estante de los clásicos se cayeron unas cinco hojas dobladas entre sus páginas. Estaban manchadas, posiblemente de café o quizás de otras bebidas. Hojas blancas escritas en ordenador por una sola cara. El formato era impecable aunque habían utilizado un tipo de letra antigua como de la vieja máquina Underwood. Era un relato corto. ¿Ficción o una historia real? Busqué en el texto el nombre del autor. Nada. Tampoco tenía título. Se iniciaba directamente. ¿Un relato anónimo? Imposible, alguien tuvo que escribirlo. Eso de anónimo me parece una desconsiderada negación de la paternidad. Todas las cosas tienen un creador, incluso el hombre que se comió la manzana ¿no?
Pensé en tirarlas a la basura, sin tomarme la molestia de leerlas. No hice esfuerzos por involucrarme con un texto olvidado, rechazado por su autor. Sin embargo, las dejé sobre el escritorio que me servía de mesa y despacho. Allí se quedaron, inertes e indiferentes, mientras llevaba adelante los ritos necesarios para abrir la librería.
Era un jueves, el peor día de la semana. Las calles estaban semi vacías. El ambiente
desprendía un aroma de soledad. Pero yo, imperturbable y dichosa rodeada de libros y con mi teléfono inteligente me senté a especular sobre el tema del concurso.
Pues sí, al ver el enorme volumen de libros que me rodeaba pensé que ya todo estaba escrito, que todos los temas del mundo habían sido abordados. Pensé que cualquiera puede escribir pero…, lo que es escribir, escribir de verdad y pasar a la posteridad es una proeza que pocos logran. Pensé en los poseedores del don de la escritura, tocados por el encantamiento y la magia creadora. De esa misteriosa gracia que le otorgan los dioses. Los que me han deleitado con su maestría, su genio y su perfección. Pensé también en la sutileza, la sencillez y la grandeza. La pasión y el armonioso juego de las palabras. Los malabaristas del léxico, los maestros de la retórica…
¿Y yo?, recordé las veces que impotente escribía y mis textos iban a parar a la papelera. Los sentía gélidos. Demasiado intelecto y poco sentimiento. Llenos de artificios ¿Cómo abrir mi corazón para que él maneje gentilmente las palabras? ¿Cómo ensartar las veintinueve letras del alfabeto y producir belleza? Tanta pasión por la lectura, tanto amor por extraordinarios escritores me habían transformado en una implacable crítica de mí misma. ¿Dónde estaba mi voz? ¿dónde mis talentos? Alcé la mirada y solo vi paredes desnudas. Las musarañas habían suplantado a los algoritmos para torturarme.
En eso estaba cuando se abrió la puerta y entró mi cliente estrella.
Comenzó mirando y hojeando los libros que estaban en exhibición. Cómo sabía que yo colocaba los mejores sobre la mesa se acercó curiosamente y tomó entre sus manos los papeles escritos:
―¿Este texto es tuyo?
―¿Por qué me lo preguntas? ―respondí con otra interrogante.
―¿Me permites que lo lea? ―continuó el diálogo de sordos y sin darme tiempo a responder se fue con las hojas a un sillón donde siempre se sentaba a leer las sobrecubiertas y las solapas de libros que le interesaban.
Era un filólogo aragonés. Especializado en griego antiguo y moderno. Amante de la ópera, el barroco, el jazz y el flamenco. El ser más culto que ha pasado por la librería, pero a la vez misterioso y retraído. Sin embargo, habíamos hecho una buena amistad y yo confiaba plenamente en su criterio intelectual. Era mi mejor consejero. Me indicaba lo que debía leer, guardar, atesorar o desechar.
Por costumbre, solo hablábamos lo imprescindible. Nunca lo interrumpió cuando revisaba las contraportadas. Lo dejaba tranquilo para luego escuchar sus opiniones. Una vez terminada su lectura se volvía locuaz. Provisto de una aguda ironía, de una singular lucidez, destrozaba o alababa al escritor. Lo ubicaba entre pueril o genial. Mientras yo, maravillada, me nutría con su sabiduría.
―Este texto que acabo de leer cumple con los parámetros aristotélicos de la áurea mediocrita. Ni le falta ni le sobra nada. Tiene el don de la simpleza profunda. Es coherente, original y sorprendente. Te felicito pues has sintetizado en muy pocas palabras el misterio de la escritura.
―¿Te parece?―cobardemente usurpé méritos. Callé y le quité las hojas de la mano.
Cuando se marchó, leí el relato. El relato clandestino. El corazón me latía, pues allí, en blanco y negro estaba lo que yo hubiera deseado escribir. Eran mis ideas. Alguien, un completo desconocido, había tomado mi voz. Mi visión del arte de la escritura. De la magia que envuelve al creador. Quien fuese había sido tocado por la musa. Sentí que ese texto había sido escrito por y para mí. Un regalo de los dioses ya que me habían negado tantas veces el don. Así que lo tomé y me lo llevé a casa.
Viernes, 27 de agosto 2021
Primero escaneé el texto, luego lo pasé al ordenador, le cambié la tipografía, le coloque un título obvio y absurdo: El relato. Y cuando estuvo listo, hice un pdf, me persigno y, sin mucha reflexión, impulsiva como soy, lo envié al concurso. Por irresponsable lo firmé y coloqué mis datos. No era en strictu sensu un plagio. Era un robo descarado. Un delito grave de usurpación de autoría. Una violación de lo estipulado en la ley de propiedad intelectual y derechos de autor. Me había apropiado tranquilamente, sin remordimientos, de algo que no era mío. Estaba jugando con fuego pues si el autor aparecía el escándalo me sepultará. Pero no sé por qué no lo pensé y me lancé de cabeza. Así que ya no podía dar vuelta atrás. Solo rogar que el relato pasara sin pena ni gloria, que no lo premian, Entonces, ¿qué?, todo lo que estaba haciendo era una total perogrullada. ¿Por qué diablos me había empeñado en enviarlo? ¿Por qué a un concurso, para no ganar?, todo el asunto me estaba sacando de mi centro, pero, ¿cuál centro?, ¿acaso alguna vez lo había tenido?
Pensé lo peor ¿Y si entre el jurado estaba el autor? ¿Y si el autor aparecía? Luego, más calmada, traté de imaginarme un escenario cruel y morboso. ¿Y si el autor hubiera muerto? Eso era lo que me faltaba. Ladrona y asesina… poca cosa.
Así que no me quedaba más remedio que esperar y rezar. Olvidarme y continuar mi aburrida vida, cómo si nada hubiese pasado.
Miércoles 15 de septiembre
A las 11:00 de la mañana sonó el teléfono. Un número desconocido. A pesar de mi natural cautela de no responder llamadas que suelen ser de ofertas, ventas o invitaciones a apoyar una ONG, esta llamada la respondí, por aquello de que el destino es implacable.
―Buenos días, ¿hablo con la señora Dora Algarrobo?
―Si, soy yo ―respondí esperando el aluvión de ofertas.
―Pues felicitaciones, le llamamos en nombre del Presidente del Jurado del Concurso Escribir es invitar, ya que su cuento El relato ha obtenido el primer premio.
―¿Cómo?, ―balbuceé aterrada
―Si, la decisión del Jurado ha sido unánime. La entrega de los premios será en la Librería Prístina el próximo sábado a las 18:00, le enviaremos por correo todo el programa ya que hemos estipulado que cada ganador lea su relato o parte del mismo. Así, doña Dora, nuevamente reciba nuestra enhorabuena.
Esta vez no respondí pues me había quedado muda… catatónica.
Sábado 18 de septiembre de 2021
Tres días, setenta y dos horas que mi cabeza no había parado. To go or not to go? En mi interior el miedo y el compromiso se debatían sin cesar. Inventé mil excusas, busqué enfermedades que me impidieron hablar. Había momentos de desespero y otros en que me convencía que no iba a pasar nada. Una voz interior me incitaba a armarme de valor e ir a recoger el premio. Finalmente, si todo salía bien se abría una puerta en mi futura carrera de escritora. Comenzaría a ser reconocida y mi nombre empezaría a sonar en el selecto y casi impenetrable mundo editorial. ¿Qué el mérito no era mío? No importa. Ahora pensaba que yo escribía mucho mejor que ese texto mediocre y furtivo. Podía escalar la cima de la creación como cualquier maestro…
Así que la insensatez prevaleció.
Cuando llegué a la librería y me invitaron al podium me abandonaron las fuerzas. Para mí el protocolo, la ceremonia, los discursos y las palabras del Presidente del Jurado desaparecieron. No existieron. Solo cuando escuché mi nombre y me invitaron a leer el cuento me levanté como una autómata temblorosa. Con un hilo de voz inicié la lectura:
Los algoritmos me persiguen. Adivinan mis gustos y aficiones mejor que yo. Me sorprenden. Me halagan. Atizan mi curiosidad y estimulan la sed de consumir…