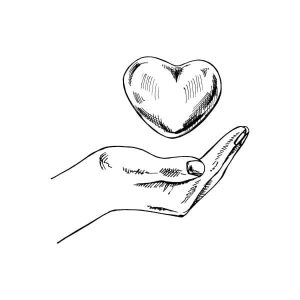¿Te acuerdas de Misery? —le comenté por no dejar. Sabía que, concentrado en la escritura, ni escucharía ni respondería, pero igual continué—: una película de los años noventa; un thriller con una actriz gordita, feíta, nada glamorosa…
—No, no me acuerdo —Fue su respuesta automática. Volvió la cabeza, dejó la computadora. Se quedó mirándome con sus ojos desenfocados—. Mejor dicho, nunca la vi. Tú sabes que no me gusta el cine gringo. Pero ¿por qué lo dices?
—Bueno, porque estaba pensando en el personaje principal.
Cero respuesta. Retomó su posición frente a la computadora; volvió a concentrarse, a sumergirse febrilmente en la escritura y se olvidó de que yo existía.
Traté de recordar el nombre de la actriz, su cara. Sí, era una gordita simpática, pero nada bonita. Nada hollywoodense. Pero ¡qué actriz! Vagamente, la trama comenzó a formarse en mi mente. Un accidente en la carretera, un escritor que queda paralítico. La enfermera. La rechoncha mujer cuyo nombre no recuerdo lo lleva a su cabaña. Porque tenía una cabaña en un lugar solitario, aislado. En las montañas, ¿acaso las Rocosas? Una mujer extraña que vive escondida, huyendo de un pasado misterioso de asesinatos no resueltos. Entonces surge la transformación que me llevó a pensar en la película, a fantasear, a recrear su atmósfera, el suspenso, la tragedia del escritor. De enfermera solícita y cuidadosa, se va convirtiendo paulatinamente en una psicótica obsesiva, cruel, tiránica. Secuestra al escritor y lo obliga a reescribir, bajo amenaza de muerte, su última novela.
Misery no solo es el personaje que el escritor ha creado en sus novelas, sino que, en inglés, significa desgracia, sufrimiento, tristeza. Misery… la palabra y su significado quedaron grabados en mi mente. Retocé con ella, la percibí en todas sus acepciones; la tiraba, rebotaba, la volvía a recoger como un yoyo, daba vueltas, salía, regresaba. Iba adquiriendo su carácter de obsesión, de idea fija, mientras él escribía, mudo, estático, creando una simbiosis con el teclado y la computadora. Tres en uno.
Cuando era pequeña soñaba con ser prestidigitadora. En ese momento, me inventé tres bolas de misery para jugar con ellas, lanzarlas, recoger dos mientras la tercera está en el aire. Así logré pasar la tarde sin lamentarme por mi soledad en compañía.
—¿Y qué vamos a comer? —dejó de escribir para preguntar. La palabra brotaba de su incipiente apetito. El hambre, las necesidades primarias eran lo único que lo apartaba de la escritura, que lo llevaban a abandonar durante breves minutos esa novela infinita que yo percibía generadora de insania. Ese perverso delirio que lo había apartado del ser gregario que nos identifica como seres humanos: salir a la calle, ver el cielo, el sol, intercambiar miradas con la gente, conversar, saludar, tomarse unas cervezas; comportarse como un individuo normal, un hombre del común.
Le había preparado dos sándwiches de atún, tomates, cebolla y pimentón con mayonesa hecha en casa. Sabía que se los comería completos; no dejaría migajas. Nos daría un espacio de camaradería momentánea, un intercambio de palabras. Me pediría una cerveza de las que siempre le guardo en la nevera, heladita, deliciosa. Retomaría la conversación mutilada:
—¿Qué dijiste sobre esa película gringa?
—¿Sobre qué película?
—Esa, Misery. ¿No es así como se llama?
—Ah, es cierto. No sé por qué te lo pregunté; ya se me olvidó.
—¿Sí? Anda, sírveme otra cerveza. Oye, está un poco amarga.
Claro que está amarga, como están los sándwiches, el atún, los tomates. Todo está amargo. Lo había aderezado con unos granitos de misery, unos imperceptibles residuos que guardé de mi tristeza, de mi sufrimiento, de mi miseria. Esa es la palabra: amargo.