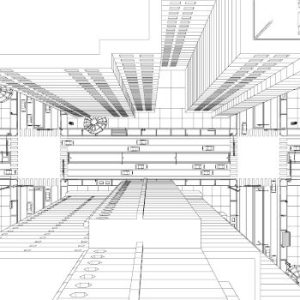Has vuelto al páramo después de cuatro años. Vienes a despedirte de los helechos, del intento de lago, de la tierra seca, porque solo queda un día para la desolación.
Las hojas marchitas crujen bajo tus pies mientras vas adentrándote entre las montañas del valle. Allí ni siquiera los pájaros se asoman, y no se oye ni una triste mosca. Se respira una tranquilidad inusitada que has echado de menos. Las luces y el neón de la urbe son atractivas al principio, pero acaban por agotar. Ahora, tus ojos ven colores que creían olvidados; una escala apagada de grises y verdes puede ser tan satisfactoria como un pastel.
No te arrepientes de haber vuelto para tu último día. Merece la pena recordar.
Antes de que te des cuenta ya estás en la hondonada donde existió el lago. Los del pueblo lo llamaban Espejo. Recuerdas a la perfección cómo Ann se asomaba en él y, dos de cada tres veces, se acaba cayendo. Creía que podía revelarle el futuro. Esperas que tu sonrisa se refleje en el agua, pero no hay agua. Las algas se han pochado y reconoces el cadáver de un pez semi enterrado. Probablemente sea de los pocos que ha muerto viendo la luz del sol.
Ya se está ocultando. Te ha llevado más de tres horas llegar hasta aquí y el cielo es naranja con pinceladas amarillas.
Queda medio día para la desolación.
Cruzas el lago seco. Tus botas se hunden en la tierra. Ayer llovió, y aún quedan algunos charcos. Uno de ellos te moja el pantalón, y la humedad en tu pantorrilla te resulta casi satisfactoria. Ves la casa de la abuela a lo lejos y, comparada con tu piso en la urbe, se te antoja diminuta como una casa de muñecas. Te acercas con paso ávido.
Ya quedan solo diez horas.
De cerca es tan bonita como recuerdas, enteramente de madera, con las paredes hechas por tronquitos apilados. Acercas tu mano al pomo redondo. Está cerrada, claro que lo está. Le das un pequeño empujón, luego otro más fuerte y, cuando te cansas, la abres de una patada. Te atosiga el olor a humedad y a madera, y el polvo se cuela a través de tu máscara rota y te hace toser.
Está tal y como la dejaste, o más bien, como la dejó la abuela. Aguantó como una campeona cuando nadie más lo hizo. El suelo ha acumulado el polvo de cuatro años, y parece abrazar la madera con una capa lisa y grisácea. Hay un bol hasta arriba de uvas pochas que desprende un olor fétido, pero no hay moscas rondándolo. Echas de menos su runrún, a Mikel persiguiéndolas con el matamoscas mientras el aya le juzga con expresión de pato y una manzana en la mano. Era apacible. Te gustaba ese ambiente.
Quedan cinco horas para el fin del mundo.
Te has sentado en el sofá polvoriento y miras la tele muerta. Ya no hay electricidad, pero en el páramo nunca hacía falta. Das un suspiro y te levantas. Antes de cerrar la casa para siempre, decides recorrerla de arriba abajo. Visitas el lugar favorito de Chispa, tras el hueco de la escalera, y buscas su hueso favorito en vano. La habitación de Mikel tiene un aura triste e impotente, como cuando miras a un helado intacto que se ha caído al suelo. Se conservan sus pósteres, sus consolas y su colección de gatos de porcelana. La pecera de su pez (del cual no puedes recordar el nombre por más que lo intentas) está tan sucia como un desagüe.
Te tropiezas con un cajón abierto. Le reprimes mentalmente, aunque ya no esté, y antes de cerrarlo te fijas en las fotos que sobresalen. No te atreves a mirar más que la primera: sois vosotros, con el aya y la abuela. Tienes cara de odiar al mundo.
—Mierda. —dices, y cierras el cajón de golpe, levantando más polvo.
Tus manos están grises, pero no importa. Quedan cuatro horas para la desolación, y la luz que entra por las ventanas es añil y suave.
La habitación de la abuela es minimalista. Tan solo te detienes en la figura de madera tallada que cuelga del techo en forma de sistema solar. Le falta Plutón, y Mikel siempre se enfadaba por ello. Sientes la extrema necesidad de hacerla girar y mirarla, tumbada en su tierno colchón. Ahora la cama es dura, sus muelles están oxidados y te da pena.
Ya es de noche, y no hay estrellas ni luna. Una niebla espesa ahoga las pisadas y el sonido, y tan solo puedes concentrarte en tu respiración. No hace frío afuera. Sales por la puerta prohibida, la que la abuela había mandado sellar para nuestra seguridad. Desemboca en un acantilado donde ella cultivaba sus delicados lirios. Eran su posesión más preciada, después de vosotros. Ahora te sientes una intrusa, pero te da cierta sensación de poder.
Caminas hacia el borde del acantilado. Miras hacia abajo, donde antes había un río y ahora tan solo hay niebla. Por supuesto, piensas en tirarte. Apenas quedan dos horas para la desolación, y será más rápido, más indoloro y más teatral. Los de la urbe ya se estarán lanzando de los rascacielos, agujereando sus frentes con balas y cortándose las venas. Tú serás mucho más original.
Te sientas a unos metros del borde y comienzas a tararear una vieja canción que solo tú conoces en el mundo que queda. No recuerdas parte de la letra, pero repites una y otra vez el estribillo:
—Madre anoche en las trincheras… entre el fuego de metralla… —Es triste y, susurrada, adquiere un tono melancólico. Es una nana. No se la cantas a nadie en particular, quizá a los lirios muertos.
Quedan unos minutos para la desolación. La noche está oscura. Tu corazón está muy acelerado y se escucha en tus oídos como un tambor. Entonces te das cuenta. El mundo te ha quitado todo menos la muerte, y te quedan unos segundos para decidir.
Te levantas. Te tiemblan las piernas. Exhalas un profundo suspiro que se lleva con él las lágrimas y dejas que la gravedad tire de tus pantalones desgastados, de tu mochila y de tu cinturón de radiación.
Siempre has querido volar.