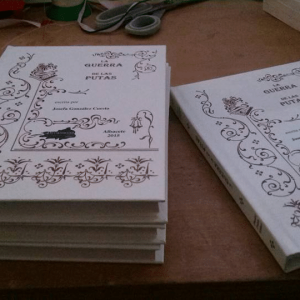Hola mi Mujer, mi Mujer cualquiera,
¿Cómo ha ido la semana? Yo estoy contenta, porque en estas fechas suelen realizarse distintos recitales y eventos navideños y suelo participar leyendo algún relato que pinte de luces los ojos que escuchan.
La semana pasada os prometí que en esta nos íbamos a centrar en el humor, porque muchas letras sirven para alegrarnos el momento, pero a última hora, me ha venido a la mente un puñado de pensamientos que me gritaban que estaba “metiendo la pata”.
Estamos rozandito la Navidad y el humor podemos retrasarlo un poquito, que siempre viene bien un retazo de alegría, pero las Pascuas, como decimos en mi tierra, las tenemos ya encima y de pronto me ha entrado el antojo de traeros un relato de Navidad, pero no un relato de Belenes con puentes, pozos y millones de pastores. Os traigo un parto, un Santo parto cobijado en una cueva excavada en la roca, tal y como eran los nacimientos en aquella época. En cuclillas y fajado el niño con amor y tela de lino. Realista y divino. Espero que os guste y que me perdonéis el cambio de planes…
“Solamente tenían las manos de plata cuatro pañales, pero le servían también para fajar al niño, la ternura y la fe que se le amontonaban en el corazón. Lo supe desde antes de dar comienzo el alumbramiento y por eso quise ir. Me lo dijo la impaciencia de los rezos de José a la entrada de la gruta excavada en la montaña, aguardando a que el Santo Parto acabase. Me lo dijeron los pasos vacilantes de María agarrada al brazo de la partera, caminando para ayudar a que su hijo bendito se escurriera al fin de sus entrañas repletas de luz. Me lo dijo también, el aleteo de los ángeles preparados para dar la buena nueva.
A mi vida hacía tiempo que se le habían roto los días, no recordaba lo que era la esperanza, ni unas manos dispuestas a alzarme si de nuevo el mundo me hacía caer, pero pensé con palabras silenciosas, que allí donde la Claridad nacía de las rocas, podría apoyarme para seguir avanzando. Me lo decían, si, los regueros de luz que de pronto se me habían anclado en los pies y el pensamiento. Me lo decían y eché a andar.
Llegué, por el camino que lleva al Valle de los pastores. Por el Oeste, bebiéndose la noche las luces de las casitas de Belén, allí mismo estaba la entrada de la gruta. Sacudí el ánimo, dudando si aquello se podría tocar con las manos o sería el deseo ardiente de que fuese verdad. Pero era cierto, el Hijo de Dios acababa de abandonar su claustro virginal, María se había parado y en cuclillas dejó que el niño entre dolores de gozo, se deslizase hasta la sabana de lino que la partera había acomodado en el suelo, sobre la paja, aguardando a que le cortasen el cordón, lo fajasen y lo dejasen descansar en la gamella que le serviría de cuna mientras aguardaba a engancharse de los sagrados senos de su Madre.
Entré despacio, bebiéndome la ternura tibia que arropaba al Salvador.
Me arrodillé junto al pesebre excavado en la piedra, una artesa cuajada de amor, rodeada de pequeñas lámparas de aceite que dormían calladas, porque todo era iluminado por la sonrisa de el Salvador. La Madre, en el ensanche que miraba al mediodía, descansaba del bendito esfuerzo que acababa de realizar.
Yo siempre había sido un hombre caminando más allá del umbral de la negrura, de los quicios de las casas donde no llega la claridad. Pero ahora, aquella Voz me había crecido por dentro, hasta alcanzar la esperanza que creía perdida. Las palabras silenciosas del Santo Niño se irguieron frente a mí y despacio, chorreando dulzura por los deditos, me arrancaron del alma la miseria, la desazón y el acíbar que tenía abandonados allí. Me acurruqué junto al Nene Divino y pude descansar al fin”